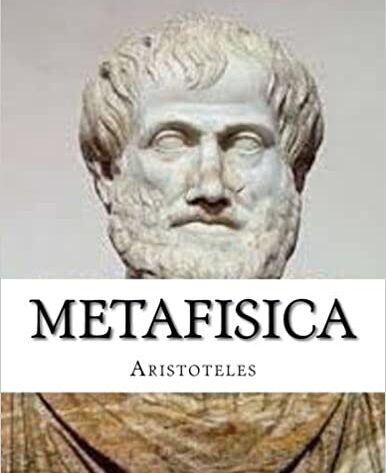Zubarev lo estaba esperando en uno de los bancos al lado de la rueda de molino.
—¿Cómo le va, estimado amigo? ¿Cómo lo está tratando este veranillo?
—Bastante raro para mayo, ¿no le parece? —dijo Grigorenko mientras se sentaba. Zubarev suspiró con resignación.
—Es un signo de los tiempos. Ya no hay regularidad en nada. Se terminaron las certezas, las rutinas, la previsibilidad. El caos se impone, estimado. ¿Qué me trajo hoy? —dijo mientras Grigorenko le pasaba una carpeta.
—Es la primera versión de un recuerdo de infancia. Hacía años que estaba tratando de escribir algo pero no me salía nada.
—¿Y por qué no fue al taller que dio Iulka? Era justamente sobre recuerdos y vivencias.
Grigorenko dijo que no con la cabeza.
—Me daba vergüenza.
—¿Vergüenza? —se asombró Zubarev.
— Sí, hacer público todo eso, ¿no?
—No lo hallaba tan tímido, mi amigo. ¿No me estará queriendo tomar el pelo? —dijo Zubarev, mirándolo por encima de los lentes.
Grigorenko se puso serio.
—Faltaba más, profesor. Yo a usted le tengo confianza. Sé que no se va a reír de mí a mis espaldas.
Zubarev puso la carpeta en el bolso que tenía al lado y sacó un paquete de caramelos de dulce de leche. Lo abrió y se lo pasó a Grigorenko.
—¿Y piensa que Iulka sí lo haría?
—Y, no sé. No lo conozco. No tengo referencias de él —dijo Grigorenko. Se puso el caramelo en la boca, dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en el bolsillo de la camisa.
—Fue alumno mío. Muy callado el muchacho. Bastante retraído —dijo Zubarev. Hizo una pausa y sonrió—. Cómo sería que sus propios compañeros le decían “elemento número noventa y dos”.
Grigorenko devolvió el paquete y lo miró con cara de no entender. Zubarev sacó un caramelo y dejó la bolsa entre los dos.
—¿No?
Grigorenko negó con la cabeza. Zubarev sonrió con picardía.
—Me parece que usted no prestaba mucha atención en las clases de Sarita Montiel, ¿eh? El elemento número noventa y dos es el «huraño» —dijo antes de ponerse el caramelo en la boca.
Grigorenko largó una carcajada.
—¡Está buenísimo!
—Sí, ¿verdad? Había muchas luminarias en esa clase. No perdonaban a nadie. Pero volviendo al taller, yo creo que debió haber ido. Nunca está de más una segunda opinión, ¿no le parece? —dijo Zubarev.
—Sí, claro —dijo Grigorenko, como al pasar.
—No lo noto muy convencido. Prefiere darme sus escritos a mí, que soy profesor de historia, y no a Iulka, que algo debe saber de literatura con esos títulos que tiene, ¿no?
—Debe ser por eso. No me caen muy bien los académicos.
—¿De dónde saca que Iulka es un académico?
—Y, dio clases en universidades…
—¿Usted tiene algo en contra de la gente con estudios? ¡No me diga que es del palo del Pepe! —dijo Zubarev, espantado.
—No, no, pero algo debe haber. Con toda la matraca que le dieron apenas fueron cuatro personas.
—Cinco —corrigió Zubarev.
—¿Qué le parece? En un pueblo de casi tres mil es nada.
—Lo que prueba la vigencia del evangelio de Lucas, cuyo versículo veinticuatro del capítulo cuatro es tan conocido que me eximo de citarlo —dijo Zubarev, cruzando los brazos.
—Puede haber sido alguna otra cosa. Tal vez a la gente no le cae bien. Mala fama, yo qué sé.
—Le parece? ¿Usted conoce alguna historia fiera de él? —preguntó Zubarev con curiosidad.
—Yo, ninguna, pero alguna explicación tiene que haber, ¿no?
—Bueno, estimado amigo, convengamos que en este pueblito la gente tiende a una notoria inercia, y con el tema de los celulares y Feisbu y la mar en coche prefieren quedarse en sus casas.
—Cierto, pero ha venido otra gente y los resultados fueron mejores.
—Ahí está. La fascinación por lo que viene de afuera. No se aprecia lo local —se quejó Zubarev.
—A menos que a Iulka no se lo considere local. Como no vive acá…
—Pero nació y se crió acá. Siempre viene. Hace cuarenta años que está viniendo. ¿Eso no lo hace local?
—Bueno, sí, local pero con reservas.
—Un poco rebuscado su argumento, mi amigo, pero bueno, está en su derecho. Agarre otro, sírvase. No espere que lo invite —dijo Zubarev, señalando la bolsa de caramelos—. ¿Y vio otra cosa? El taller era gratis.
—Cierto. Ni así funcionó.
—Es rara la gente, ¿no le parece?
—Ya lo creo. Si, como dicen, está emperrado y quiere dar otro taller el año que viene, va a tener que pagar él para conseguir alumnos.
—Excelente idea, estimado contertulio —dijo Zubarev—. Yo lo voy a ayudar poniendo los caramelos.